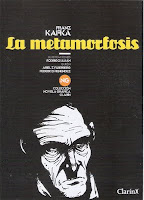Hacía tiempo que andaba detrás de un número impreciso de Primera Plana, de fines del año 1968. Tenía la data que allí figuraba una nota acerca de la Primera Bienal Mundial de la Historieta celebrada en Argentina, en las salas del Instituto Di Tella, sito por ese entonces en Florida al novecientos, y sede por excelencia de las vanguardias artísticas de su tiempo.
Encontré el ejemplar hace unos días y valió la pena la búsqueda, dado que trae referencias varias a cómo se fue dando progresivamente, en Argentina y en el mundo, el ingreso de la historieta a los estamentos superiores de la Cultura con mayúsculas.
Ya desde el título, no exento de cierta ironía acorde con el tono general del artículo, se denota dicha transformación: "El triunfo de la Literatura Dibujada". Esa denominación de lo que hasta entonces era lisa y llanamente historieta fue también la que identificó la publicación aparecida en paralelo a la Bienal, dirigida por su mismo organizador, el semiólogo Oscar Masotta.
Un intento de cronología de los peldaños ascendidos, en base a lo que reseña la nota en cruce con información recabada por mí aquí y allá, arrancaría con Roy Lichtenstein y el pop-art. Si bien el pintor y escultor ya experimentaba con los cómics desde fines de la década del '50, es a partir de 1961 que se aboca con exclusividad a las imágenes comerciales de producción masiva. Para los no informados, su proceso consistía en ampliar viñetas con una técnica de puntos que imitaba la impresión industrial, así como los colores planos y brillantes de las publicaciones de la DC y demás editoriales. No se puede discernir en la obra si se trata de rescate o crítica de la cultura de masas; objeto de estudio además de Umberto Eco, que en 1965 publica "Apocalípticos e integrados", donde incluye su famoso ensayo sobre Súperman.
Sucede que un año antes los líderes del pop-art habían cruzado el océano y conmovido la Bienal de Venecia, nada menos. Intelectuales y artistas de vanguardia comenzaron a pronunciarse sobre el fenómeno. Federico Fellini, el gran director cinematográfico, que para mitad de los '60 ya había producido al menos tres de sus grandes obras (La strada, La Dolce Vita y 8 ½), declara su amor por el fumetto. A más de los semiólogos, los psicólogos, sociólogos y analistas de distinto pelaje se lanzan de cabeza sobre el nuevo objeto de estudio.
Se crearon centros de investigación del lenguaje historietístico en distintos países de Europa: Francia, Italia, Suecia y España. En 1966 se celebraron dos congresos internacionales sobre el género; uno de ellos en Lucca, pequeña ciudad italiana amurallada que hasta la actualidad, una vez al año, sigue organizando un festival que incluye cómics, animación y juegos de rol, y al que acuden frikis de todo el mundo, lo que hace intransitables sus estrechas calles.
En ese mismo año, en EEUU, Windsor McKay (creador de Little Nemo in Slumberland) y otros pioneros del género ingresan por primera vez al Metropolitan Museum de Nueva York.
Y en 1967 es el Louvre el que abre generosamente sus puertas a la muestra "Bande Dessinées et Figuration Narrative".
Es así como llegamos a nuestra propia Bienal, en octubre de 1968. La Argentina no podía ser menos. No sólo poseía figuras autóctonas instaladas internacionalmente (José Luis Salinas, Arturo del Castillo, Alberto Breccia) sino que además albergó al gran Hugo Pratt, entre otros italianos emigrados.
Me causó sorpresa un dato que ignoraba. En el aspecto humorístico podía a llegar a imaginar a un Oski dentro de la muestra del Di Tella, pero no a los próceres que también se mencionan como parte de la exposición: Lino Palacio, Divito, Blotta, Quino, Sagrera, García Ferré, Mazzone, Battaglia y Torino. Supongo que si Quinterno no estuvo es porque no aceptó la invitación. O no lo invitaron porque nunca aceptaba, una de dos.
Hay un párrafo de la nota de Primera Plana que merece ser transcripto literalmente: "Sin duda la historieta no necesitaba de semejante reconocimiento para sobrevivir: si ninguna moda tardó tanto tiempo en ser aceptada conscientemente por sus usuarios, también es cierto que ninguna fue más independiente de esa aceptación".
Antaño desarrollé extensamente en este blog el tema de la inserción de la historieta en el campo cultural. Puedo remitir a notas como UNA MIRADA "PREMODERNA" SOBRE LA HISTORIETA o EL MEJOR SASTURAIN, entre muchísimas otras.
A esta altura del partido creo que cualquier batalla en pos de recuperar la historieta para el consumo popular, de regresarla a los arrabales de la Cultura de donde nunca debió haber salido, está perdida de antemano, de modo que no abundaré en el tema.
Prefiero referirme, por puro divertimento, a dos viñetas que no se encuentran integradas a la nota de Primera Plana, pero que se reproducen inmediatamente después del cierre de ésta. Pertenecen a Sempé, el genial ilustrador de El Pequeño Nicolás, de Goscinny, entre otras maravillas.
No hay data acerca de dónde ni cuándo se publicaron, sólo los dos dibujos mudos como epílogo tácito de la nota.
A primera vista parecería "El juego de las 7 diferencias". Algunas son reconocibles de inmediato, como el solitario auto antiguo contrastado con la calle atestada de "modernas" cupés. Apuntemos, por las dudas, el paso del tiempo.
El otro cambio ostensible es el del letrero del bazar, que refiere una sustitución de firma comercial. En el resto, no hay diferencias notorias. Cuando aplicamos la lupa para buscarlas, caemos en la cuenta que no se trata del famoso entretenimiento, ni siquiera de dos épocas sutilmente esbozadas. Que sí están, pero para aludir a otra cosa.
El anclaje temporal se da a través del cambio de carteles en la columna.
Veamos la primera viñeta. Mistinguett , vedette, cantante y actriz, graba la canción "Ça C'est Paris", que es un éxito, en 1926. Mientras que "Knock ou le Triomphe de la médecine", obra teatral de Jules Romains, fue estrenada en el Teatro de los Campos-Elíseos en 1923. La carrera de actor de Sacha Guitry había arrancado a principios del siglo XX, siendo ya ampliamente conocido en los '20. No me cabe duda entonces que la primera viñeta se ancla en esa década.
En la columna de la segunda viñeta aparecen tres dramaturgos: Jean Paul Sartre ("Le Diable et le bon Dieu", 1951), Arrabal ("Le Cimetière des voitures", 1958) y Eugène Ionesco, con una obra poco legible; se puede identificar "FA" y el único título del autor que contiene esas letras es "La Soif et la Faim", que es representada por la Comédie-Française en febrero de 1966, si bien registra el estreno en Alemania dos años antes. Me inclinaría a pensar que nos situamos en la década del '60.
Las vidrieras son otro detalle que muta entre viñetas. La de la redundante "L'elite", que aclara ser la librería de la elite. y la del bazar vecino.
En la década del '20, en la librería se ofrecen volúmenes de Giraudoux, Breton, Gide, Colette, todos ellos importantes escritores. En el bazar se encuentra la bande dessinée clásica: Tarzán, Zig et Puce, les Pieds Nickelés, Bicot, Guy L'eclair (o sea Flash Gordon).
Treinta años más tarde, en la década de las muestras, convenciones y bienales descriptas, la historieta pasa a desplazar a los grandes autores en "L'elite".
Y particularidad apenas perceptible: en el nuevo bazar, en exhibidores giratorios de metal, aparecen en formato poche, es decir bolsillo, Gide, Breton, Colette.
Esas dos imágenes sin palabras resumen las seis páginas de "El triunfo de la Literatura Dibujada", la nota que las precede (firmada por Alberto Cousté). No cabe duda que Primera Plana se dirigía a un lector inteligente. Y que si Sempé fue elegido para el broche de oro es porque tenía la misma mirada irónica que el cronista acerca de la entronización de la historieta en el reino de la Cultura con mayúsculas.
Mirada que por supuesto comparto.
.jpg)